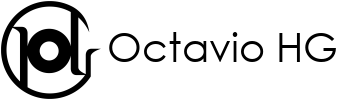Familia y visitas. Régimen de comunicación y visitas de los nietos con los abuelos
Octavio Hernández García (Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) – febrero 2023®
Como cuestión previa, en primer lugar, debemos atender al concepto de “familia”, el cual es definido por la Real Academia de la Lengua Española como “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje”[1]. Doctrinalmente Linacero de la Fuente acuña el término como “el grupo social primario integrado por personas unidas por vínculos de parentesco o de afectividad”[2]. Y en este sentido debemos destacar, que el parentesco viene regulado en los artículos 915 del Código Civil y siguientes, donde además, se establecen los distintos grados parentesco.
Así mismo, este concepto de familia, cuya esencia es de naturaleza privada, guarda especial protección en el ámbito público, comenzando por el artículo 39 de la Constitución Española (en adelante CE) que lo contempla. Y tal y como refiere Aguado Renedo “esa razón consiste en un interés objetivo en que la familia sea protegida, dada la relevancia que la misma tiene para la sociedad considerara a los efectos que aquí importan como comunidad política”[3], siendo además un elemento fundamental de la sociedad[4]. Y de igual modo, un “medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños”[5], por lo que precisa de especial protección.
Pues bien, en el seno de familias donde existen hijos menores, cuando se rompe la relación conyugal o afectiva de los progenitores, se hace necesario determinar las reglas o la configuración para establecer el régimen de custodia del menor. Y ya sea de mutuo acuerdo a través de un convenio regulador, o mediante sentencia dictada por un juez, esta custodia debe ajustarse a las necesidades y al interés superior del menor, de acuerdo con el principio prevalente del interés del menor desarrollado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (en adelante LOPJM), de cuyo análisis nos iremos ocupando a lo largo del presente trabajo.
Partiendo de esta base, y dado que “no existe un modelo único de custodia, debiendo cada familia adaptar el tipo de custodia al bien del menor”[6], podemos encontrar distintas configuraciones: ya sea una custodia total, compartida, o por periodos alternativos, etc. Pero, en cualquier caso, no sólo son los padres quienes quieren estar con sus hijos, sino que también debemos atender a las necesidades y al afecto que tienen otros familiares suyos y allegados, como pueden ser en especial los hermanos, los abuelos, los tíos… del referido menor.
Y respecto al término de derecho de visitas, entendemos que éste es un concepto muy genérico e insuficiente para contemplar y definir todo lo que implica, trascendiendo a más actuaciones e implicaciones que la mera visita física y efectiva del menor en cuestión, pues también engloba otras formas como las comunicaciones, las estancias, la convivencia o las relaciones afectivas entre las partes. Tal y como establecen Rivero Hernández: “este término es hoy demasiado pobre y no expresa correctamente una relación entre personas que es mucho más rica que aquella mera posibilidad de ver y visitar a un menor, al comprender en la muy mayor parte de los casos muchas otras formas de comunicación (telefónica, cartas, noticias indirectas), llegando incluso a una convivencia de días o de semanas entre <visitante> y menor <visitado>”[7]. Y Linacero de la Fuente: “el término derecho de visita es demasiado pobre y restrictivo para entender comprendidas la profundidad y las implicaciones que conllevan el contacto, las estancias, las comunicaciones y las relaciones afectivas e intelectuales entre los hijos y los padres (o, en su caso, otros parientes y allegados)”[8].
Estas relaciones de los menores con sus familiares y allegados están contempladas en el artículo 160.2 del Código Civil (en adelante CC): “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados”. Y para la regulación de estas relaciones también debemos destacar la Ley 42/2003 de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. Y en especial atención a los artículos modificados, como son el 90.b del CC, al tener en consideración el régimen de visitas y comunicaciones de los nietos con los abuelos en los convenios reguladores; y el artículo 161 del CC, en relación con los menores acogidos o en situación de desamparo.
Así mismo, tenemos sentadas bases jurisprudenciales, que determinan que el mero hecho de que los progenitores no se entiendan entre ellos, esto no debe afectar a las relaciones que los abuelos puedan tener con sus nietos, tal y como se establece en la Sentencia del Tribunal Supremo 689/2011 de 20 de octubre de 2011 cuando expresa: “…parte de la regla de que no es posible impedir el derecho delos nietos al contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con los progenitores…”[9], pero cualquier decisión que se adopte debe tener en consideración el interés superior del menor, como refleja en estos términos la Sentencia del Tribunal Supremo 581/2019 de 5 de noviembre de 2019: “Rige en la materia un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las particularidades del caso, el cual deben tener siempre como guía fundamental el interés superior del menor”[10].
De todo ello, podemos deducir, que, en todo caso, será el juez el que, examinando cada situación, determine si procede o no un régimen de visitas por parte de los abuelos con sus nietos. Analizando distinta jurisprudencia y otras sentencias, de las que podemos destacar, con posicionamiento a favor de tal criterio, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz 190/2012 de 18 de abril de 2012, la cual establece que la relación es muy enriquecedora para los nietos y no debe romperse salvo por justa causa, pese a que entiende que no son equiparables el régimen de visitas de los abuelos frente a los progenitores[11]. Y a mayor abundamiento, encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo 585/2002 de 20 de septiembre de 2002, que estima que la animadversión de uno de los progenitores frente a la familia del otro no basta para que afecte al régimen de visitas, pues en todo caso lo que debería afectar son las relaciones del menor con dichas personas, y para evitar que se inculquen versiones manipuladas sobre los menores, se apercibe a las partes que dicho derecho de visitas puede verse limitado o suspendido, de producirse tal manipulación[12].
Y por el contrario, cuando existe algún riesgo para los menores, en el régimen de comunicación y visitas de los nietos con los abuelos, puede proceder la denegación o el no establecimiento de dichas comunicaciones y visitas, y al respecto debemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo 638/2019 de 25 de noviembre de 2019, que establece: “no basta con argumentar que no está acreditado que el establecimiento del régimen de visitas haya de ser necesariamente perjudicial para el menor, sino que basta el mero riesgo de que ello sea así -por razón de que se les introduce en el conflicto entre los mayores- para no reconocer tal derecho a los abuelos, que siempre ha de ceder ante el interés superior del menor”[13].
También encontramos un análisis jurisprudencial de los artículos 94 y 160 del Código Civil, en relación con el régimen de visitas y comunicación de los abuelos con los nietos, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2014, de 8 de septiembre de 2014. En la cual se estima la demanda de amparo, declarando la nulidad de la Sentencia de Primera Instancia, la Sentencia de la Audiencia Provincial y el Auto del Tribunal Supremo. Esta Sentencia de Primera Instancia (confirmada en apelación por la AP de Badajoz) establecía un régimen de visitas en favor de los abuelos muy amplio, similar al que se suele establecer para el progenitor no custodio. Por ello, el TC determina que “el régimen de visitas y comunicación de los abuelos con los nietos es una cuestión de legalidad… cuya concreción corresponde a los Tribunales ordinarios, ponderando el interés superior del menor y valorando las circunstancias concretas del caso”[14], y efectivamente en el presente caso se han tenido en cuenta estas disposiciones legislativas, pero también advierte que el régimen de visitas es muy amplio, y concretamente, que la fijación de este régimen es infundada sin ponderar ni desarrollar las circunstancias que puedan afectar al interés de los menores.
Finalmente, respecto a las relaciones, comunicaciones y visitas de los abuelos con sus nietos, debemos destacar que Linacero de la Fuente establece que: “los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia y tienen una importancia significativa en el desarrollo personal de los menores”[15].
Por todo ello, se hace esencial atender al régimen de visitas que se ha de establecer en favor del menor, tanto en relación con el progenitor no custodio como con los familiares y allegados.
Definiendo el concepto de allegados como: “entre los allegados se incluirían a todas aquellas personas que, sin tener un vínculo de parentesco, se encuentran unidos al menor por una relación cercana a la familiar. Se encontraría así el cónyuge (no progenitor del menor) cuando haya convivido con éste (esté o no separado judicialmente del progenitor o adoptante del menor)”[16] según determina Blanco Carrasco.
Y dentro de ese régimen de visitas establecido a favor del progenitor no custodio, que no sólo constituye un derecho sino también una obligación, veremos más adelante las causas de suspensión del mismo.
[1] RAE: Diccionario de la lengua española. (22ª edición). [versión en línea]. Disponible en: https://www.rae.es/drae2001/familia [Fecha de consulta: 17/11/2021]
[2] Linacero de la Fuente, María (dir.) (2021). Tratado de Derecho de Familia. Aspectos sustantivos. Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios. (3ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 31.
[3] Aguado Renedo, César (2012). Derecho de Familia. Díez-Picazo Giménez, Gema (coord.). (1ª edición). Navarra: Thomson Reuters (Editorial Aranzadi S.A.). Pág. 77.
[4] Artículo 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
[5] Convención sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989.
[6] Santana Páez, Emelina (2007). Los procesos de familia: una visión judicial. Compendio práctico de doctrina y jurisprudencia sobre los procesos de familia y menores. Hijas Fernández, Eduardo (coord.). (1ª edición). Madrid: COLEX. Pág. 711.
[7] Rivero Hernández, Francisco (1996). El derecho de visita. (1ª edición). Barcelona: José María Bosch Editor S.L. Pág. 21.
[8] Linacero de la Fuente, María (dir.) (2021). Tratado de Derecho de Familia. Aspectos sustantivos. Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios. (3ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 772.
[9] STS 689/2011 de 20 de noviembre de 2011.
[10] STS 581/2019 de 5 de noviembre de 2019.
[11] SAP de Cádiz 190/2012 de 18 de abril de 2012.
[12] STS 858/2002 de 20 de septiembre de 2002.
[13] STS 638/2019 de 25 de noviembre de 2019.
[14] STC 138/2014 de 8 de septiembre de 2014.
[15] Linacero de la Fuente, María (dir.) (2021). Tratado de Derecho de Familia. Aspectos sustantivos. Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios. (3ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 782.
[16] Blanco Carrasco, Marta (2018). Protección de Menores en el Derecho Civil Español. Serrano Ruiz-Calderón, Manuel (dir.). (1ª edición). Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Pág. 144.