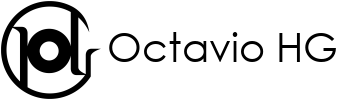Principio del interés superior del menor. Derecho fundamental a la audiencia
Octavio Hernández García (Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) – enero 2023®
Respecto del principio del interés del menor, analizado desde una perspectiva internacional, la Observancia General Nº 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que se trata de un concepto dinámico, y que por tanto, debe evaluarse adecuadamente en cada contexto[1]. Y de esta manera establece 3 vertientes: de un lado constituye un derecho sustantivo que es de aplicación inmediata sobre cualquier menor; de otro como principio jurídico interpretativo, pues se ha de elegir siempre la interpretación más beneficiosa y efectiva sobre el citado menor; y finalmente también constituye una norma de procedimiento, esto es, se han de atender a todas las repercusiones que pueda tener la decisión o decisiones a adoptar sobre los menores, teniendo en cuenta todas las circunstancias que le rodean y siempre en beneficio del mismo, ponderando y justificando dichas decisiones[2].
Este principio del interés superior del menor constituye una directriz básica que se debe aplicar en toda legislación de menores[3], y tal y como establece Linacero de la Fuente “debe determinarse poniendo en relación dicho principio con el respeto a los derechos fundamentales del niño consagrados en la Convención sobre los derechos del niño de 1989”[4].
Y centrándonos en el ámbito nacional, podemos encontrar que el interés superior del menor viene recogido y desarrollado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 15 de enero de 1996 (en adelante LOPJM), el cual fue modificado en primer lugar por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio (de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia) y más recientemente por la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de 2021.
De tal manera, y a modo de resumen en relación con lo dispuesto en este texto legislativo, podemos determinar que el interés superior del menor afecta a todas las esferas, primando sobre cualquier otro interés, y bajo unos criterios de protección de la vida y necesidades, consideración de sus opiniones y deseos, ausencia de violencia y no discriminación de cualquier índole; todos ellos ponderados en función de su edad y madurez, atendiendo a su estabilidad y no discriminación, y al paso del tiempo en el transcurso hacia la madurez y la etapa adulta[5].
Otra disposición normativa acerca del principio del interés superior del niño, y en relación con la guarda y custodia de los menores, la encontramos en el artículo 92.2 del Código Civil, también modificado por la LO 8/2021 de 4 de junio, al determinar que se debe tener en cuenta para establecer cualquier medida que afecte a la custodia del mismo: “El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión”[6].
El derecho de audiencia del menor, lo encontramos regulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de 1996, relativa a la Protección Jurídica del Menor, que fue modificado por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
En este artículo 9 de la LOPJM, tras la modificación, se establece que, en el derecho de audiencia del menor, no se ha de discriminar a éste, ni por la edad, discapacidad o demás circunstancia que pueda darse, valorando sus opiniones en base a la madurez que presente, por el correspondiente personal especializado en la materia[7]; y estableciendo en cualquier caso los 12 años como suficiente madurez, en relación con lo dispuesto en el artículo 770.4ª de la LEC.
Así mismo, esta concepción del derecho de audiencia del menor, hasta que se produjo dicha modificación en 2015, mantenía la misma esencia en la práctica a lo largo del tiempo, como podemos comprobar en la Sentencia del Tribunal Supremo 663/2013 de 4 de noviembre de 2013 y en la Sentencia del Tribunal Supremo 413/2015 de 10 de julio de 2015. Y especialmente en la Sentencia del Tribunal Supremo 413/2014 de 20 de octubre de 2014, en la cual, en su expositivo tercero de la fundamentación jurídica, el Ministerio Fiscal puso de manifiesto: “la contradicción existente entre la Ley Orgánica de Protección del Menor, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 770.1.4ª y 777.5) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (sentencia de 17 de enero de 2012)”[8], y finalmente en el Fallo determinó que era necesario escuchar al menor en la forma adecuada correspondiente, y para ello procedió a retrotraer las actuaciones.
En cualquier caso, el artículo 9 de la LOPJM establece que, en caso de denegar el derecho a ser escuchados los menores, deberá ser motivado en resolución, y como veíamos antes, siempre en beneficio del interés superior del menor.
De forma similar, el artículo 92.2 del Código Civil, modificado por la LO 8/2021 de 4 de junio, también determina que: “El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión”[9].
También, respecto del derecho de audiencia del menor, de una parte el artículo 92.6 del Código Civil, establece expresamente: “…el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor…”, en lo relativo a los procesos de nulidad, separación y divorcio, y por tanto, podemos observar que los menores tendrán derecho a ser escuchados cuando así se estime de oficio o por petición del Ministerio Fiscal.
Mientras que por el contrario, en los procesos afectos a las relaciones paternofiliales, los menores deben ser oídos siempre, tal y como determina el artículo 154 del mismo Código Civil en sus últimos párrafos, el cual además, en su última modificación de 4 de junio de 2021 mediante LO 8/2021 (con entrada en vigor el 25 de los mismos), precisa que será de aplicación tanto para los procedimientos contenciosos como para los de mutuo acuerdo; disponiendo de la siguiente manera: “Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario”[10].
De tal manera, se introduce el soporte de ayuda por parte de especialistas, pero sin especificar en qué consisten, de qué se trata, o cómo se configuran. A este respecto, podemos entender a los equipos de especialistas como los peritos psicólogos, educadores y trabajadores sociales adscritos a los propios Juzgados; y de forma subsidiaria cuando ya estén prestando la ayuda o sean requeridos, los de los organismos públicos existentes a disposición como pueden ser el CAMPSEN, CIASI o CAI; de los cuales hablaremos más adelante, y podremos analizar los problemas o conflictos que pueden darse.
Por todo ello, encontramos una dicotomía en el derecho de audiencia del menor, de un lado el artículo 92.2 y 92.6 del Código Civil, que establecen que sólo será necesario oír al menor cuando así lo estime el juez motivadamente; y de otro lado lo dispuesto en el artículo 770.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que los menores a partir de los 12 años siempre deberán ser oídos.
A lo largo del tiempo podemos encontrar sentencias que avalan una postura u otra, como la Sentencia del Tribunal Constitucional 163/2009 de 29 de junio de 2009, que establece que el derecho de audiencia del menor no constituye un elemento esencial[11]; o la Sentencia también del Tribunal Constitucional 152/2005 de 6 de junio de 2005, que revocaba la sentencia recurrida porque el juez no había escuchado a los menores[12].
Así mismo, autores como Linacero de la Fuente, ven contraria la regulación de este artículo 92 del Código Civil, respecto de otras disposiciones legislativas tanto nacionales como internacionales: “Conforme al art. 92, párrafos 2º y 6º CC (modificado por Ley 15/2005, de 8 de julio), las medidas sobre el cuidado, custodia y educación de los hijos serán adoptadas, escuchando a los menores que tengan suficiente juicio, únicamente cuando dicha audiencia se estime necesaria. Sin embargo, a nuestro juicio, dicha solución legal es contraria a la regulación del derecho de audiencia en la legislación internacional y nacional de menores y en el propio Código Civil (arg. arts. 9 LO 1/1996, de protección jurídica del menor, modificado por LO 8/2015, 12 Convención de los derechos del Niño, 154.2; 156.2; 159; 231 y 248 del Código Civil)”[13].
Y nuevamente encontramos jurisprudencia al respecto, contrastando el citado artículo 9 de la LOPJM con el contrapuesto artículo 92.2 del CC, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2008 de 31 de enero de 2008, que determina que: “en efecto, aunque el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, consagra el derecho del menor a ser oído… Por su parte el art. 92.2 CC, junto a la obligación del Juez en orden a garantizar la audiencia de los menores, condiciona dicha audiencia a la “suficiencia de juicio” y a que el Juez “lo estime necesario”, lo que apunta a la posibilidad de que no se les escuche en determinados supuestos en función de cada caso en concreto”[14]. Por ello, sólo procederá el derecho de audiencia del menor, cuando éste haya alcanzado la madurez suficiente[15].
Finalmente, debemos mencionar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de octubre de 2016, la cual establece que: “sería ir demasiado lejos decir que los Tribunales internos estén siempre obligados oír a un niño en audiencia cuando está en juego el derecho de visita de un padre que no ejerce la guarda, esto depende de las circunstancias particulares de cada caso y teniendo debida cuenta de la edad y de la madurez del niño afectado… En cualquier caso, cuando el menor solicita ser oído, la denegación del trámite de audiencia deberá ser motivada”[16].
Así mismo, cabe destacar, que al final del apartado 2 del artículo 9 de la LOPJM, se hace mención a que “El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación”[17]. Destacando en este sentido la importancia de la comunicación no verbal en los menores, y haciendo hincapié en que se trata de un elemento que siempre hay que tener en cuenta a la hora de atender a un menor, y más aún en edades inferiores a los 12 años, enmarcado dentro del principio del derecho de audiencia que estamos tratando. Pues tal y como determinan Pandolfi y Herrera: “estos gestos pueden incluso reemplazar totalmente la expresión verbalizada y, a pesar de ello, sus intenciones comunicativas ser claramente inteligibles”[18].
Para ello, los profesionales, pueden valerse de técnicas y herramientas que pueden resultar muy útiles a la hora de establecer esta comunicación no verbal, como pueden ser la técnica de la caja de arena, la elaboración de dibujos ilustrativos que representen las ideas y sentimientos por parte del menor, el desarrollo de actividades, juegos o talleres especialmente diseñados para establecer dicha comunicación no verbal, y que el menor mediante estos juegos educativos pueda expresar de un modo u otro aquello que no es capaz de verbalizar.
De esta manera, la caja de arena, consiste en simbolizar un escenario con figuras sobre una superficie de arena, creando “una especie de puente entre la realidad exterior de la persona y su mundo interior o inconsciente”[19], lo cual permite a los profesionales identificar emociones y traumas, siendo “útil en personas que tienen dificultad para hablar sobre sus emociones”[20].
Es fundamental tener en cuenta la comunicación no verbal en los menores que han sido víctimas de abuso, en un primer lugar para poder determinar que efectivamente el menor ha sufrido un abuso, pues en una gran mayoría de los casos, los menores son reticentes, en las entrevistas iniciales, a decir verbalmente los abusos que han sufrido[21]. Y por otro lado, para constatar que efectivamente ha habido un abuso, a través de las conductas propias identificadas por los especialistas, y que no se trata de falsas acusaciones del menor o manipulaciones inducidas sobre el mismo.
Citas Bibliográficas:
[1] Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Pág. 3.
[2] Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Pág. 4.
[3] Linacero de la Fuente, María (dir.) (2021). Tratado de Derecho de Familia. Aspectos sustantivos. Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios. (3ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 737.
[4] Linacero de la Fuente, María (dir.) (2021). Tratado de Derecho de Familia. Aspectos sustantivos. Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios. (3ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 738.
[5] Artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 15 de enero de 1996.
[6] Artículo 92.2 del Código Civil.
[7] Artículo 9.1 y 9.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 15 de enero de 1996.
[8] STS 413/2014 de 20 de octubre de 2014.
[9] Artículo 92.2 del Código Civil.
[10] Artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
[11] Sentencia del Tribunal Constitucional 163/2009 de 29 de junio de 2009.
[12] Sentencia del Tribunal Constitucional 152/2005 de 6 de junio de 2005.
[13] Linacero de la Fuente, María (dir.) (2021). Tratado de Derecho de Familia. Aspectos sustantivos. Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios. (3ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch. Págs. 476 y 477.
[14] STC 22/2008 de 31 de enero de 2008.
[15] García García, Natalia. (08/04/2013). Audiencia y exploración del menor: un derecho, no una obligación [Revista en línea]. Madrid: SEPIN Editorial Jurídica. Disponible en: https://blog.sepin.es/2013/04/audiencia-y-exploracion-del-menor-un-derecho-no-una-obligacion/
[16] Sentencia TEDH de 11 de octubre de 2016.
[17] Artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 15 de enero de 1996.
[18] Pandolfi, Ana María; y Herrera, María Olivia. (1992). Comunicación no verbal en niños menores de tres años. [Revista en línea]. Colombia: Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Revista Latinoamericana de Psicología. Volumen 24, número 3, pág. 358. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/805/80524309.pdf
[19] SOMOS Psicología y Formación. Técnica de la Caja de arena: la terapia desde el juego. [En línea]. Madrid: Blog Somos Psicólogos Madrid. Disponible en: https://www.somospsicologos.es/blog/tecnica-de-la-caja-de-arena/
[20] Sánchez Cuevas, Gema; y Hoyos, María. (22/04/2020). La técnica de la caja de arena. [En línea]. Salamanca: La mente es maravillosa. Disponible en: https://lamenteesmaravillosa.com/la-tecnica-de-la-caja-de-arena/
[21] Torregrosa López, Francisco Javier. (10/11/2015). Conducta no verbal en entrevistas con menores víctimas de abuso. Club del Lenguaje no Verbal. [En línea]. Madrid: Fundación Universitaria Behavior & Law. Disponible en: https://comportamientonoverbal.com/clublenguajenoverbal/conducta-no-verbal-de-menores-que-confiesan-haber-sido-victimas-de-abuso-en-entrevistas-de-investigacion/